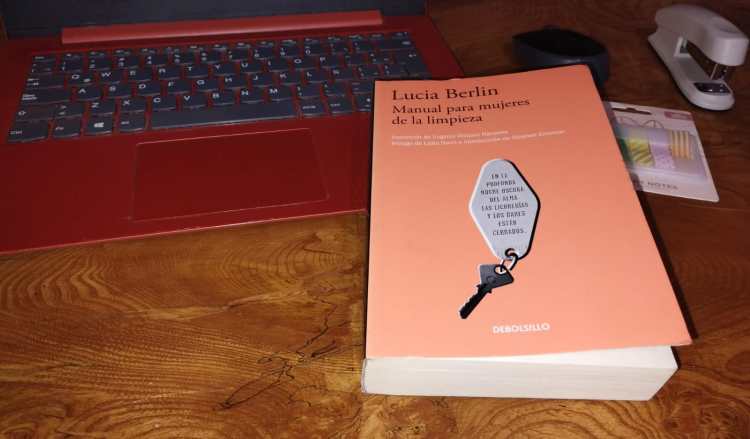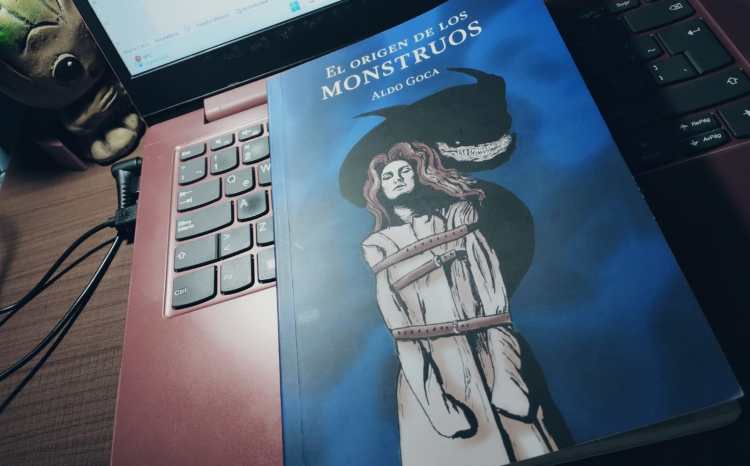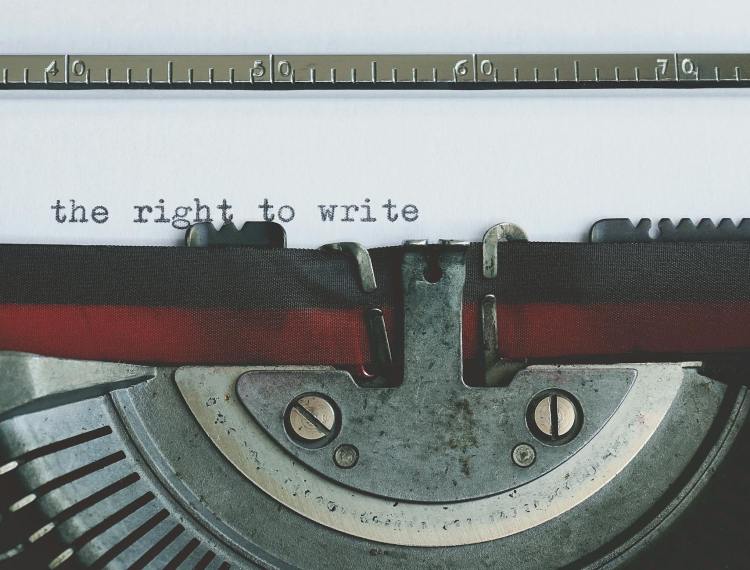Por Tania Farias
Ella llegó con un poco de retraso a la cita que teníamos para comer; todos estábamos ya alrededor de la mesa. Con la sonrisa que la caracteriza saludó a mi esposo, le presenté a la pareja de amigos que también nos acompañaban y, después, se dirigió a mi hijo, al cual no había visto desde que este tuviera unos dos años. El niño ahora alcanzaba la misma estatura que ella, quien con su metro cincuenta acostumbraba contonearse con soltura por la ciudad. Y por supuesto, como ya era recurrente entre nosotras, no pude evitar el hacer la remarca de lo pequeña que era y, como de costumbre, también me respondió con la misma espontaneidad de siempre que « los mejores perfumes siempre vienen en frascos pequeños ».
Más tarde, acompañamos a mi marido y a mi hijo a la estación de tren; ellos irían a casa de mis suegros en la región de Normandía y yo me quedaría en París durante toda la semana. Mi amiga, la cual conozco desde mis primeros días en esa ciudad veinte años atrás, me daría hospedaje no solo a mí, sino también a una prima y una tía que llegarían al siguiente día.
Esa noche, las horas no fueron suficientes para ponernos al día. Teníamos dos años sin vernos y, probablemente, el mismo tiempo sin conversar de verdad. Ella tenía que trabajar al siguiente día y yo sufría de un cansancio impresionante por el jet lag y la fatiga general del viaje (tenía apenas veinticuatro horas en el país), pero eso no fue impedimento para que habláramos hasta el agotamiento.
A ella la conocí una noche de septiembre en un evento organizado por la agencia de au pairs que nos había reunido en París. Todas las asistentes a la cena teníamos en común nuestra juventud, nuestras ganas de descubrir otras culturas, de vivirlas, de aprender otro idioma. Las nacionalidades eran variadas. Por un lado estaban las rusas, por otro, las que hablaban inglés; en otra mesa se habían sentado las alemanas, y en otra, estábamos las latinas. En esa ocasión la mayoría veníamos de México, a excepción de ella, la única colombiana.
Nuestra amistad, en otras circunstancias quizás habría sido improbable, pero el destino nos había reunido y con el paso de los meses habíamos comenzado a tejer lazos que continúan creciendo aún hoy en día, cuando el tiempo y la distancia nos separan.
Con ella aprendí otra forma de ver el mundo, de sus experiencias de vida que no habían sido siempre las más sencillas, de sus ánimos por no dejarse vencer y siempre luchar aun cuando las circunstancias fueran las más adversas, de su alegría contagiosa, de su terquedad, en ocasiones, insoportable. Ella es de esas amigas a las que puedo dejar de ver por años, pero el día en que nos reunimos pareciera que nos hubiéramos visto el día anterior: la comunicación fluye sin complicaciones, aun cuando se llegue a atorar de vez en cuando por la testarudez de cada una; y hasta somos capaces de iniciar una pequeña pelea que acaba en un abrazo después de que alguna fue lo suficientemente madura para reconocer que había ido demasiado lejos.
Ella es la amiga a la que la confianza me permite pedir alojamiento, en una de las ciudades más caras del mundo, no solo para mí, sino también para mi compañía. No solo nos abrirá las puertas de su casa; además liberará tiempo para pasarlo juntas. Ella es la amiga en cuyos brazos lloré desconsolada con el corazón roto, y quien a su vez, mis brazos la recibieron cuando fue su turno. Ella es la amiga con quien ir de fiesta, es una verdura rumba pues acaparará todas las miradas con su sabor único para bailar. Ella es la amiga que corrió a mi lado cuando la maternidad me agobiaba y sentía que me consumía. Ella viajó hasta donde yo me encontraba y con sus propias experiencias de madre, me mostró que era capaz de ocuparme de ese chiquitín que Dios me había mandado.
Ella es unos de los ángeles que me envió la vida para hacer mi camino por la tierra más placentero. Ella… ella es así.
Si te gustó este artículo también te podría interesar: