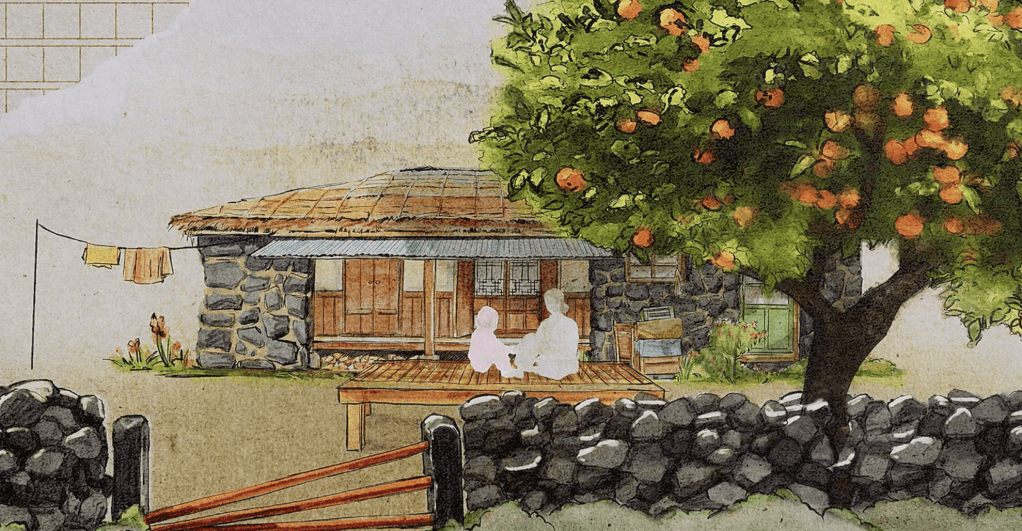Éste se llama William, pero no estamos seguros, indica con un dedo; sube la escalera, apaga la televisión de mi cuarto, por dos horas todo es abrir y cerrar cajones.
El carpintero ya está por terminar el librero con alas y los constructores la casa con playa y alberca, iremos por una autopista con los anuncios que tendrán tu fotografía con la pelota amarilla y la corbata hasta el piso, todo permanece allá en la arena. Haces sonar las puertas de abajo, el metal contra el suelo, el tintineo de vuelta a mis oídos, ya se eriza la piel, ojivas en la puerta de entrada sin duda, quieres caer desde el avión de la gasolinera en un mar violento y perderte.
La maceta blanca continúa destrozada, lo hiciste, un pedazo cada noche, la planta vive junto a la ventana, el pequeño tronco con parafina te sirvió bastante bien, certero en propósito sin provocar más desastre. Al parecer este ambiente es hostil, las raíces de la julieta se han vuelto negras tripas en estado de descomposición.
Hablas de la música de las cosas, de la guitarra, las cuerdas, el suelo, el amplificador, la lengua, no puedo escuchar ni sostener ese vuelo o la libertad que es el ave, su pata, la reja, la jaula y las llaves.
¿Vamos a ir el sábado en la moto amarilla a visitar a nuestros amigos?, no creo, pero te digo que sí; pero no iremos porque dije que lo que ella hacía era cruel.
Nos vamos a quedar solos, -dice Él todos los días-, yo sola con mi locura, tú solo con el lenguaje de ramas, ¿quieres repetir durante otras dos horas dónde hemos dejado el auto?, ¿sigue estacionado en algún centro comercial de Japón?
La otra noche se armó de vidrios, botellas rotas por el aire, tus manos eran pájaros y deseabas hablar con ellos, a veces quieres un incendio, un encendedor para quemar la casa, ardería fácilmente; hoy ha sido hermoso, un silencio construido con naipes de cafeína y otras sustancias.
La boca seca, arrugada y roja por dentro, el paladar sin control. No sé si tienes los ojos cerrados, no te he escuchado decir nada sobre el idioma sutil de la muerte, esa amiga que te dice que te han salido otros brazos. A las doce en punto recuerdas el nombre de todos los caballos de la infancia, uno por uno pasan por tu cabeza.
De los animales en la pared, no puedo decirte nada, ellos serán líneas pintadas con esténcil o figuras pegadas al azar, no tendrán corazón o sangre, irán a estrellarse contra la realidad y ya estaremos lejos, animados, con hambre de castores.
Hiciste de las palabras la vida, aterrador como cada cosa nueva, pegaste ruido con arroz, calle con el número veinte, viaje con caída libre, ataste zapatos a humedad, risa a nada más para decir, patrulla a auxilio para pedir ayuda, vaso para agua, taza negra para café, misma dirección para ir a otro lugar, expansión del universo a libro de recortes y algo para matar los peces, que no encuentro todavía.
Jeanne Karen

Jeanne Karen Hernández Arriaga es poeta, narradora, editora, periodista, activista cultural, columnista. Nació en la ciudad de San Luis Potosí el día 14 de mayo de 1975. Tiene alrededor de quince libros publicados, entre ellos: La luna en un tatuaje, (Editorial Verdehalago, 2003, CDMX), El club de la tortura (Ediciones Sin Nombre, CDMX 2005), El gato de Schrödinger (Editorial Ultramarina, Sevilla 2007), Cementerio de elefantes (Ediciones Fósforo, CDMX, 2013), Menta (Editorial Ponciano Arriaga, 2019, San Luis Potosí), La vida no es tan clásica, (Editorial Zeta Centuria de Argentina, 2022), nueva edición de El gato de Schrödinger por la editorial del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en 2023. Ha sido invitada a importantes encuentros de escritores, el más reciente fue el Festival Internacional de Poesía Bogotá, dedicado a treinta poetas que escriben en lenguas romances, representó a México y fue una de las ganadoras en la Convocatoria para el Encuentro de Narrativa Breve Edmundo Valadés 2024, finalista en el Prémio Internacional de Poesia António Salvado Cidade de Castelo Branco 2025. Su obra ha sido difundida en medios impresos y electrónicos. Ha sido becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en la categoría de creadores con trayectoria y ha ganado varios premios, entre ellos el Premio Manuel José Othón, en tres ocasiones y el Premio Nacional de Poesía Salvador Gallardo Dávalos en 1999, Premio Hispanoamericano de Poesía Ultramarina 2007. Una escuela de nivel básico lleva su nombre. Por el momento prepara dos libros de poesía y una novela, además un libro de ensayo literario, uno de memorias y otro de cuentos.