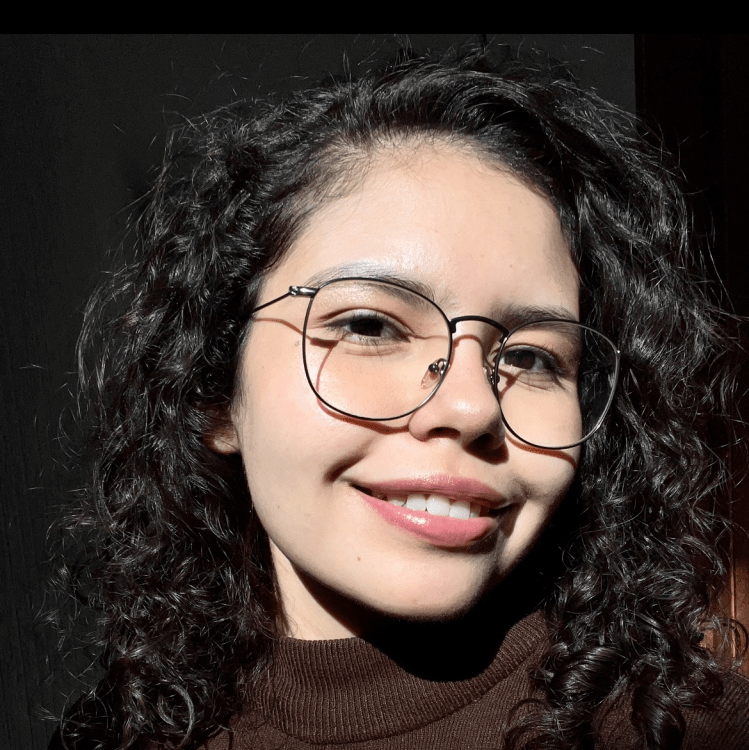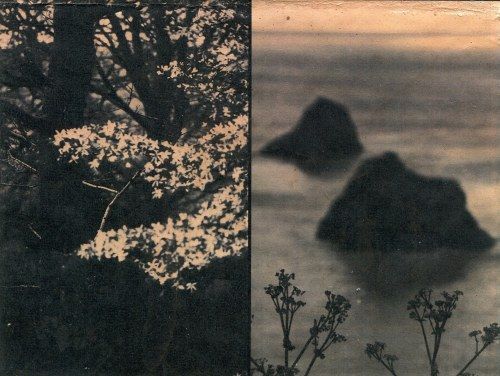Gregoria era una niña que conocía el movimiento del viento, sabía la temporada por cómo se movían las hojas, había aprendido a calcular el día en la luz del sol. Gregoria tenía las manos calientes, como los huecos que se dejan en la tierra cuando se ara, conocía el sonido del silencio de las montañas, que guardaba en el eco de la sierra la voz de los que ya no estaban. Gregoria nació entre magueyes, conocía sus cuerpos con pencas y espinas los veía como seres gigantescos que se escondían en la sombra de la madrugada, junto al frío Gregoria había aprendido a ver cómo como los magueyes emanaba aguamiel, con el que su madre hacía pulque para alimentar a sus tres hijos. La casa de Gregoria era una costra en la montaña, se distinguía por ser la única entre tantos montes Esto había hecho que la niña creciera sola, los únicos seres humanos que conocía eran sus padres, sus hermanos todavía no tenían la palabra y balbuceaban intentando encontrarla. En esa soledad Gregoria aprendió a hablar con el sonido de los pollos, de los toros, de los guajolotes, de los perros, sabía los sonidos de sus necesidades, cuando tenían hambre cuándo tenían frío, cuándo ponían un huevo y cuando los toros querían cambiar de lugar para recostarse. La niña había crecido en ese lugar pensando que más allá de su casa estaba el pueblo, y después el mundo se terminaba. Cada año sus padres se encaminaban al pueblo cargando en sus espaldas el pulque que les regalaban los magueyes para venderlo. Cuando Gregoria veía a su madre vaciar el pulque, un líquido blanco como la leche, espeso, en una garrafa de barro con sombras negras, sabía que la fiesta patronal había comenzado.
-Gregoria, busca el mecapal para poner el pulque en mi espalda.
La niña buscó entre la leña, encontró el mecapal seco y sucio, lo sacudió, lo enredó para ponerlo en la espalda y en la cabeza de su madre. Vio a su padre poner un palo entre las puertas para atorarla, mientras le ordenaba revisar que los toros estuvieran bien amarrados, con agua suficiente, que los pollos estuvieran en el corral. Gregoria, con sus manos y sus ojos revisó que las cuerdas estuvieran fuertes para que los toros no se escaparan y que los pollos no pudieran salir del corral. A la niña siempre le costaba despedirse de sus perros, fue a donde estaban, acarició sus cabezas y los miró a los ojos para que pudieran saber sus sueños y preocupaciones, y después susurró.
-Cuiden la casa mientras no estamos, no dejen entrar a nadie, ladren tan fuerte que pueda oírlos aunque esté lejos. Si nos miramos a los ojos, podré sentir en donde quiera que esté el peligro que ustedes sienten. Cuiden nuestra vida.
Se despidió acariciando sus orejas, los perros la vieron irse sentados en la tierra, vieron cómo la niña se ponía en la espalda a su hermano, para envolverlo y cargarlo en el rebozo, tomando de la mano al otro, vieron cómo la familia se alejaba caminando y se perdía, por donde subía la neblina.
Después de caminar una hora, se empezó a dispersar la neblina, sintieron el calor que les regalaba el sol, pero también el cansancio de cargar pulque y a un bebé. A la orilla del camino se sentaron, cuando las mujeres se quitaron las cargas que tenían, sintieron el viento, secando el sudor que mojaba su espalda. Sacaron de una bolsa tortillas, untadas con un chile rojo, una masa que llamaban chintextle y calmaron su sed con el pulque. Los padres descansaban, mientras Gregoria arrullaba al bebé para que durmiera lo que quedaba del camino. Emprendieron sus pasos de nuevo, llegaron a un barranco en donde se divisaba el pueblo, lo que más se distinguía era la iglesia con cúpula roja, al verla Gregoria supo que ya faltaba menos. La niña solo conocía el pueblo los días fiesta, todos los años acompañaba a sus padres a la plaza en esa fecha para vender pulque y disfrutar de esos días en donde llegaban las bandas de viento de todos los pueblos, Gregoria soñaba todo el año con la llegada de ese día, para verse reflejada en los instrumentos de los músicos, ver su cuerpo en un espejo dorado que pasaba tocando la alegría de la fiesta mientras caminaba los últimos pasos, esa ilusión se convertía en miedo, por ver tantas caras que no conocía, por ver llegar a gente de todos lados y por las voces que no eran música pero inundaban todo el pueblo. Gregoria se preguntaba cómo podía existir tanta vida, cómo podía nacer tanta gente, le asustaba saber que esas personas se alimentaban de los animales que ella criaba, de los que había aprendido su idioma, esos sentimientos de ilusión y de miedo la perseguían hasta dejarla asustada. Sin embargo, al llegar a la plaza del pueblo, sus miedos desaparecían primero porque veía a otros seres similares a ella, los veía correr uno tras de otro, todos los años tenía la intención de hablarles, quera saber qué pensaban, cuál era el sonido de su voz, quería preguntarles cómo cuidaban a sus animales y saber si tenían los mismos huecos calientes que ella en sus manos, pero tenía miedo de que la rechazaran, por eso cada vez que volvía a casa después de la fiesta del pueblo se convencía de que su lugar y su cariño estaba donde podía cuidar a los animales. Llegando al pueblo, sus padres se acomodaron en la plaza para vender el pulque, la niña se quedó con ellos, esperando a que se terminara para que llegara uno de los momentos más esperados de Gregoria en la fiesta: Su padre la llevaba a una casa, al borde de la montaña, para que le hicieran huaraches nuevos.
-Vamos Gregoria, apúrate, ve pensando cómo quieres los huaraches este año, camina delante de mí para que no te pierdas.
En todo el camino, la niña veía las montañas en donde sus perros, gallinas y guajolotes la esperaban, pensaba en qué estarían haciendo, si sentían tristeza por no verla, si pasaban hambre o si les pesaba la soledad. ¿Cuántos días faltaban para poder volver a ver sus ojos? ¿Y si alguien entraba con intenciones de hacerles daño? ¿Y si hacía mucho frío? La familia no estaba, no podían prender el fogón pero si ellos sentían todo eso, también Gregoria lo sentiría, pues recordó que había mirado sus pupilas, para saber lo que sentían o pensaban. Ahora todo estaba tranquilo, pues solo sentía alegría por sus huaraches nuevos.
-Papá, ¿cuando eras niño, el pueblo era como es hoy?
-No, antes no había tantas casas y la iglesia era solo una capilla. Lo primero que recuerdo es el dia que llego la Virgen, por eso esta fiesta es tan importante para la familia. Anda Gregoria camina más aprisa y da la vuelta en donde ya sabes, quedé de venir esta tarde.
Bajaron una vereda para llegar a una casa que estaba al borde del camino, olía a cuero recién cortado, en el suelo había piel de toros secándose, su padre habló en voz alta y salió el huarachero, era un hombre con manos que conocían el significado del trabajo, portaba un mandil de una tela gruesa, los recibió, dándoles un pequeño banco para que pudieran sentarse frente a él. El padre de la niña comenzó a platicar con él, sobre los problemas que tenían de las tierras con sus vecinos, entre estas pláticas el huarachero le pidió a la niña que pusiera su pie desnudo en la hoja blanca, lo acomodó en el centro y, con un pedazo de carbón fino, retrato la silueta del pie. La niña sintió los suspiros del dibujo rozando su piel, primero uno y después otro, después le dio a decidir entre varias pieles, sus ojos eligieron la que brillaba. Padre e hija se despidieron del huarachero y quedaron en pasar mañana a la misma hora para la entrega puntual, pues al día siguiente era la quema del castillo y no había niña a la que le entusiasmara más estrenar huaraches para tan importante evento. Regresaron donde su madre y sus hermanos, que estaban esperando su regreso, la niña le platicó cómo iba ser la piel de sus huaraches nuevos, mientras la madre le ponía a su hermano en la espalda para sujetarlo con el rebozo, caminaron veredas hacia abajo, para llegar a la casa de su abuela, una casa de adobe, que cada mañana se perdía entre la neblina, con ventanas de madera que encerraban a las montañas en esa vista. La mamá de su papá era viuda y vivía desde hacía años sola en el pueblo. Cuando llegaron, la abuela se emocionó por ver a sus nietos pero el corazón le latía más por ver a Gregoria: era la primera nieta, y además de su hijo mayor, eso le daba a la niña un lugar diferente en su corazón, se identificaba con ella, compartían el amor por los animales, la preocupación por los perros, la atención para aprender de las gallinas y guajolotes, compartían también la misma forma de la cara, de las manos y de los ojos, el papá de Gregoria insistía frente a su hija que tenía la misma cara y ojos que su madre, ojos tan oscuros como los capulines decía.
-Madre, hemos llegado, te guardamos un poco de duraznos que traemos desde la montaña.
-Gracias hijo, los pondré a cocer. Molí maíz para comer con salsa amarilla, dejen las cosas y siéntense en la cocina.
La abuela les sirvió en un plato hondo, una tortilla gruesa que cada uno despedazó para mezclarla con el caldo, sus dedos hervían de calor junto con la comida. Después los adultos tomaron café, mientras hablaban de sus problemas, de sus inquietudes. Gregoria salió al patio a perseguir con su hermano a los pollitos recién nacidos de su abuela, mientras, su abuela, entre platicas, la observaba y pensaba en que hasta los movimientos de la niña le daban razones para quererla. Cuando su hijo dejó calló sus preocupaciones, la abuela pudo dejar de escucharlo y concentrar su mirada en su nieta. Pasaron la tarde calentando a los pollos entre sus manos, la abuela le enseñó a Gregoria a curarlos, sacándole con un hilo las lombrices que los atormentaban, desgranaron maíz para los guajolotes y se quedaron platicando mientras mataban las pulgas que se escondían entre las alas de las gallinas, los ojos de ambas se encontraban y no era solo una mirada, sino una historia que se trasmitía. Gregoria aprendió esa tarde los gestos de su abuela, la forma en la que acomodaba sus manos para recibir a los pollos y cómo los acercaba a sus oídos para escucharlos piar.
Al día siguiente, la mañana se disolvió en la neblina, el vapor del café y la brisa, a mediodía los preparativos para la noche comenzaron, el papá de Gregoria recogió sus huaraches y se los entregó, la niña había aprendido a medir el tiempo por el desgaste de sus huaraches, sabía que cuando brillaban el tiempo era nuevo y había muchas cosas que debía aprender hasta que sucediera la próxima fiesta para tener huaraches brillantes. Se los midió con emoción y las correas de cuero que habían sido hechas para detener su pies en los pasos que ella diera los abrazaron. Por la tarde su abuela la llamó a la cocina, de un baúl de madera sacó uno de sus ceñidores, color rojo intenso que hizo que a la niña se le iluminaran los ojos, pues no era prestado, sino un regalo que ella cuidaría como un tesoro. Al ver el asombro de la niña, la abuela le enredó el ceñidor en su cintura, en cada vuelta que le daba se lo apretaba más hasta que llegó a su fin. Después de este acto la señora le desenredó con un peine de madera el cabello a Gregoria, allí sentada le trenzó sus miedos y guardó en cada pliegue de la trenza los sueños que tenía para su nieta. Cuando termió, los amarró con un listón de lana hasta que estuvo segura de que no se iba a deshacer. Las dos se encaminaron a la Iglesia seguidas de los padres de la niña, allí frente al Dios que conocían, cada una de ellas pidió por la vida de la otra, por poder compartir tardes como la del día anterior, por aprender la niña de las experiencias de la anciana, por más días reconociendo el lenguaje de los pollos, perros y guajolotes, pero sobre todo dieron gracias por el corazón y los sentimientos que compartían y Dios les había dado.
Al terminar la misa, toda la familia se encontró en el atrio y juntos fueron a presenciar la quema del castillo, era el momento más esperado. El castillo era una estructura construida por cuetes que se convertía en un espectáculo de luces y colores diferentes. Gregoria miraba fijamente la estructura apagada y ese momento era su felicidad máxima: tenía huaraches nuevos, había aprendido más de lo que ya sabía sobre los animales con su abuela, había heredado un ceñidor y ahora esperaba a que estallara el espectáculo de luces. Esperaron quemándose las mejillas de frío, huyendo de la brisa y la neblina, esperaron bailando y escuchando al viento que se convertía en música cuando pasaba por los instrumentos. Hasta que el momento esperado llegó y las luces de diferentes colores iluminaron el rostro y la mirada de los que estaban allí presentes, caía del cielo una lluvia que brillaba, entre el sonido de la fiesta los cuetes estaban presentes, la felicidad se desbordaba en el pueblo como la luz que salía del castillo.
Esa noche quedó grabada en el alma de la niña, era un recuerdo que la construía Se terminó la fiesta esa madrugada y las personas recogieron lo que quedaba de ella, con la esperanza de volver a celebrar el siguiente año. A Gregoria le dolía que la fiesta terminara, dejar a su abuela, volver al camino a su casa, esta vez con nostalgia. Los padres de la niña platicaron esa mañana con ella, tenían que llevar algunas velas para pedir por la vida de la familia a la virgen ese día pero les preocupaba dejar más tiempo la casa sola, la comida de los pollos se habría terminado, los perros iban a comenzar a aullar de hambre, los toros estarían inquietos y cualquier persona viendo la casa sola no iba a dudar en robarlos por lo que era mejor que Gregoria regresara a casa con sus dos hermanos. En un morral guardaron los recuerdos de la fiesta, el pan que habían comprado en la plaza con comerciantes yalaltecos y la panela para endulzar el café, entre lágrimas Gregoria acomodó en un rebozo a su hermano en su espalda, su abuela besó su frente y con sus palabras pensó una oración para que Dios cuidara a la niña en su camino.
De camino a casa, Gregoria sentía como la nostalgia la consumía, el color del cielo era diferente, se paró al borde de la montaña en donde se divisaba el pueblo pero esta vez lo vio con tristeza, la fiesta le había dado razones para vivir o por lo menos para esperar hasta el próximo año. Llegaron a la casa, los perros estaban tan ansiosos por verlos que comenzaron a ladrarles hasta que reconocieron la silueta de sus dueños, las gallinas cacarearon pidiendo que las sacaran del corral, los guajolotes miraban a la niña con cuidado, sus ojos la habían extrañado, los toros habían estado dos días esperando volver a caminar lentamente en el monte pero libres.
Esa noche Gregoria acomodó la leña para prender el fogón, dejó a los perros dormir cerca de la puerta para que sintieran el calor y con cuidado le dio a sus hermanos café con panela y el pan que quedaba de la felicidad de la fiesta. Durmieron juntos y los perros cuidaron sus sueños.
La nostalgia de la fiesta fue desapareciendo esa mañana, los padres de los niños aun no regresaban pero lo harían pronto, a más tardar esa tarde. Mientras pensaba en ellos, Gregoria arreó a los toros, juntó leña, desgranó maíz para los pollos y encerró a los guajolotes, mientras estaba al pendiente de sus dos hermanos que se entretenían jugando con las piedras. Mantenía su vista en los animales y en sus hermanos para estar al pendiente de ellos, que los niños no se lastimaran y que los animales no se perdieran. Cuando se rompió el silencio, un sonido alteró la armonía de las montañas, parecía que el cielo se caía y el viento venía de un lugar diferente, no era el mismo que la niña conocía. Gregoria corrió para abrazar a sus hermanos, llevarlos a la casa y salir para guardar a los animales, sentía que ese sonido era el del fin del mundo, los perros no paraban de aullar a algo en el cielo, algo que la mirada de Gregoria no veía, sus tímpanos trataban de reconocer de dónde venía el sonido pero por más que lo buscaba no lo encontraba, le preocupaban sus animales y que el sonido que aún no sabía de donde venía se los llevara. Con miedo pudo lograr encerrarlos a todos, sintió que el viento era tan fuerte que deshacía sus trenzas. Volvió a alzar la mirada y pudo reconocer de dónde tenía el sonido, era un pájaro enorme, gris, su canto hacía todo ese viento y el sonido que no conocía daba varias vueltas en el cielo torturando los oídos de los niños y de los animales.
Ese día Gregoria conoció el sonido del fin de su mundo, y al ave que manejaban los hombres que no hablaban su mismo idioma. Ese pájaro al que Gregoria no podía entender. Y en ese momento Gregoria vio a sus padres bajando por la montaña, mirando a ese cielo, que ya no era suyo. La montaña repitió el eco de ese desconocido, la voz de los que ya no estaban calló y el viento se agitó con un movimiento que Gregoria no conocía.