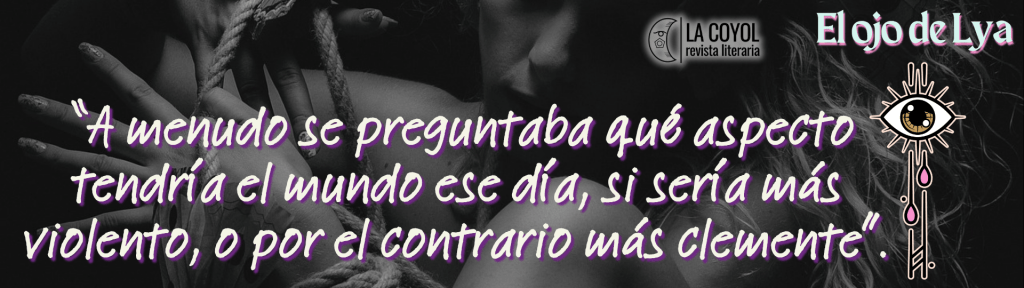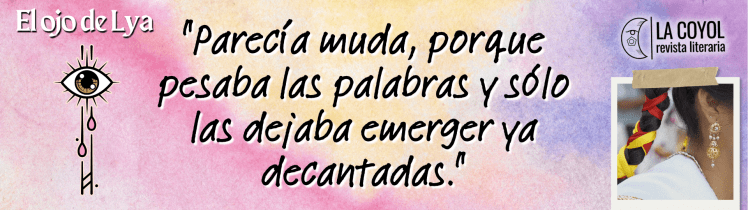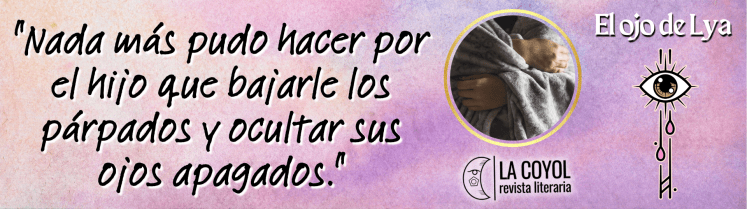Por María Fernanda Vázquez
Toda mi vida he escrito diarios, pero no tengo ninguno terminado. En mi caos mental (que juro que a veces está ordenado) nunca encontré como hacer mío un espacio físico tan pequeñito como una libreta. Admiro mucho a las personas que hallaron el modo de adueñarse de la rutina de vertir sus sentimientos en una hoja al final del dia.
Yo nunca pude.
Mi diario esta lleno de entradas de fechas inconexas y a veces lo ocupo para dejar un registro de los sueños que tengo. De tanto en tanto necesito recordarme quien soy y entonces acudo a sus páginas, pero de pronto se siente incompleto, como si hiciera falta esa rutina para entender quien soy todos los días, aún cuando soy plenamente consciente de que nunca soy la misma.
Lo que pasa es que no escribo -texto- todos los días.
A menos que contemos los tuits que subo para no sentir que hablo al vacío, a menos que contemos los textos, completamente espóntaneos, que mando al chat de mis amigxs con un nombre igual de espontáneo; a menos que cuente las pequeñas notas que dejo en las lecturas que hago, los comentarios que dejo en ao3, las historias con las que saturo a mis close friends en ig.
Entonces entendí, mientras escribía esto, que sí cuenta, que el archivo de mí misma no es, en primer lugar, un archivo, pero decirle así me da un aire como de documentarista y entonces me percibo más interesante.
Un balbuceo, eso es el diario para mí. Yo amo balbucear, dejar que mis ideas enredadas se extiendan un poquito en el esfuerzo de buscar esa palabra que intentará alcanzar mi sentir. Es una actividad divertida que para nada se limita a la lengua escrita.
Sé que esto no es nada nuevo, viví el boom del journaling a traves de un montón de cuentas de tiktok que me hicieron preguntarme en qué momento maté a mi creatividad. Después entendí que darle una secuencia a la creatividad es matarla, un poco. Seguro hay algún debate filosófico que dice estas cuestiones de manera más pomposa, pero ajá, en resúmen, mi diario se encuentra en todas partes, no hay un motivo trascendental, sólo que así vivo mi vida.
(Hecho que es un poco gracioso -irónico- si recuerdo mis sesiones con la psicóloga en donde entendí que la falta de control me pone nerviosa, la contradicción es parte de mí también [o de mi signo zodiacal?, de mi mbti?, del tipo de tamal que soy de acuerdo a un test de uQuiz?]
Entonces, no tengo ningún diario terminado. Tengo un sinfin de libretas incompletas con mensajes para mi «yo futura», ella las leerá y comprenderá que tengo una tendencia por dejar pedacitos de mis palabras en muchos lados.
(Con el riesgo de que esto me deje como una irresponsable incapaz de concretar algo, lo publico)
Estos días me he sentido estancada y en medio de preparar material, renunciar a ciertas cosas y entender otras, me encontré con la necesidad de colocar un mensaje para mí en mi libreta destinada a recabar mis impresiones de lectura, la leyenda es simple: estoy cansada, pero este proyecto me gusta.
Es un pensamiento de diario, ¿no?
Pero me da flojera levantarme y buscar esa libreta para llenarla de una vez por todas. Así que dejé quieto el pensamiento en donde quiso vaciarse y el resto está aquí. ¿También es este mi diario?
¿No es la vida misma un archivo de sentires?
¿No es, en realidad, el diario una manera de vivir lo interno?
¿Quién dijo que una libreta (que puede serlo) es el único lienzo de escritura?
Si le destino lo más profundo de mis sentires, ¿no puede, como yo, estar en muchos lados?
En fin. Una tiene ese tipo de crisis los miércoles por la tarde. Lo de mañana es la incertidumbre del futuro laboral, pero ya me ocuparé de eso, probablemente tocará dejarlo en el diario de las lágrimas y los pensamientos agobiantes que construyen la historia que soñaré al dormir.
✮ ✩

Mi nombre es María Fernanda Vázquez Castillo, nací en la Ciudad de México, crecí en el Edomex y ahora vivo allá, pero duermo acá, por decir algo. Actualmente vivo mis últimos instantes como estudiante de la carrera de Letras y Literaturas Hispánicas en la UNAM (aún en trámites de titulación, je) y espero poco a poco perder el miedo a mi voz.
Mi interés por la literatura ha crecido conmigo, no linealmente, pues es un vaivén de encuentros y desencuentros que me confirman que siempre hay algo por aprender y compartir. Espero poder encontrarme en las letras de lxs demas, espero alguien se encuentre en las mías.