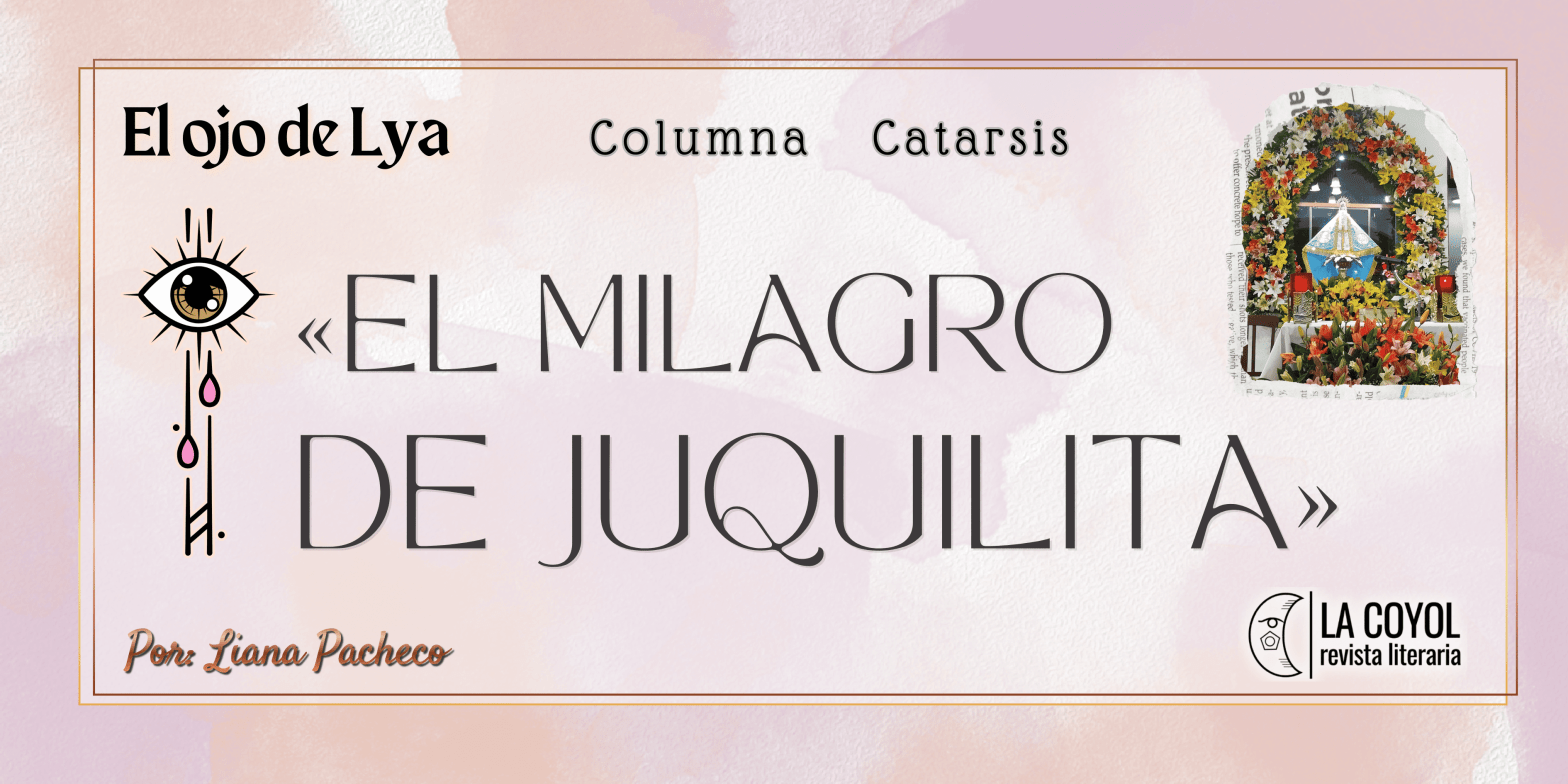Por: Liana Pacheco
En Oaxaca, hoy 8 de diciembre se celebra a la virgen de Juquila, una advocación Mariana, que tiene su santuario en la costa, en la población de Santa Catarina Juquila. Mi fe hacia ella es una fe cautelosa, debido a las creencias de mi abuela: «La virgencita es muy milagrosa, pero muy delicada. Si vas a verla con mala cara o enojada te castiga». Ahí estaba yo, una niña hincada ante el altar; esforzándome en tener pensamientos bonitos o repetir las oraciones que me enseñaron en el catecismo, cuidando de no pedirle un favor a la virgen porque me atemorizaba; hasta el año 2006.
Mis padres organizaron un viaje al santuario de Juquila. El motivo: agradecer que el parto de mi hermana había salido bien —aunque para esa fecha, mi hermana ya tenía 6 años—. Yo tenía 20, cursaba la carrera, pero vivía sumergida en un agobio emocional, derivado de la inseguridad que me causaba mi apariencia, también la autoexigencia de tener las notas más altas en la escuela y, sobre todo, la mala relación con mi padre. No era tanto que él tuviera un carácter hostil; sino la violencia verbal e invalidación con las que se dirigía a mí; ya ni por decir la inexistentes muestras de afecto.
El caso es que aquella mañana de 2006. Mi padre —que vivía con su esposa legítima y sus hijos— llegó en un Tsuru de color blanco. Nos resultó extraño, porque él no gustaba de salir en autos pequeños, pero como era su costumbre, no nos dio explicaciones de dónde había conseguido ese coche. Pero ahí nos acomodamos, mi abuela, mi madre, mi hermana y yo. De las seis horas que por lo general se hace el recorrido en auto, mi padre hizo cuatro. Su excesiva velocidad nos revolvió el estómago, mi abuela suplicó que se detuviera, ella estaba mareada y yo necesitaba vomitar; a regañadientes lo hizo y aprovechó para regañarme y decirme débil o inútil.
Cerca del mediodía estábamos en el santuario. Pasamos frente al altar mayor, quise sostener en brazos a mi hermana para que contemplara la imagen, en ese momento mi padre me jaloneo: «Pendeja, Puta madre, ten cuidado que la vas quemar», refiriéndose a las velas del altar, cosa que yo noté y obviamente tuve cuidado al acercarme. El temor me impidió refutar a mi padre, sentía el golpe de vergüenza en mi rostro y el esfuerzo por contener el llanto.

En la hora de la comida, él nos encaminó a un puesto de barbacoa y consomé —comida que no es de mi agrado y menos con el estómago revuelto—. Él, nuevamente, se puso furioso contra mí, por suerte, mi abuela intervino y dijo que a ella tampoco le apetecía comer en ese lugar. El resto del día lo pasamos entre la iglesia y el mercado de imágenes religiosas, la indicación de mi padre fue que saldríamos del pueblo con la luz de la tarde, —esto porque le mintió a su esposa diciendo que había salido por trabajo—.
El mencionado Tsuru blanco lo dejó estacionado en una calle empinada que desembocaba a la iglesia. Cuando mi padre quiso abrir la puerta del auto se sorprendió de que la llave no funcionara; mientras intentaba nos rodearon tres hombres. El más joven, con un tono de voz autoritario y cerca de la agresividad, le dijo que qué hacía, ese era su coche; mi padre, también en tono fuerte, respondió que no podía ser, que ese era su carro. La discusión sobre si era o no el coche estaba escalando, pero duró unos minutos, de no ser por un niño que señaló metros más delante: «Allá hay otro carro igual». En efecto, ese era el de mi padre —más bien de un primo que se lo prestó para la ocasión—. Mi padre, humillado, se disculpó entre palabras tropezadas, mientras nosotras nos dirigimos al auto correcto.
Ya saliendo del pueblo distinguí la iglesia, mis ojos se mantuvieron en ella mientras mi mente repetía la única súplica que hice. Si la intención de mis padres en ese viaje era agradecer, la mía era diferente. Una noche antes, redacté una carta a la virgen, pidiéndole que me liberara de la violencia de mi padre; recuerdo esas palabras escritas con dolor, amargura, pero cargadas de fe ciega. Durante el trayecto de ida, sujetaba el papel oculto en mi bolsa, pensando en cómo entregarla a su destinataria, cual fue mi sorpresa que en el templo había un contenedor de madera con el letrero: «Cartas a la virgen».

Después del viaje, la vida siguió su rutina. Yo en la universidad, mi hermana creciendo, mi padre siendo detestable. Hasta un día de septiembre del año 2008; una llamada nos avisó de que mi padre había sido detenido y llevado al centro penitenciario de Oaxaca, en aquellos años ubicado en la colonia Ixcotel. Su delito, sin ahondar en detalles, fue querer secundar a Pablo Escobar. Permaneció encarcelado ocho o nueve años. Fueron tiempos complicados, porque dependiamos financieramente de él, pero pudimos afrontarlos; me gradué, empecé a trabajar y con la libertad económica de mis ingresos abrí las puertas a mi autonomía como mujer. Luego de que mi padre salió de la cárcel quiso reintegrarse a nuestra familia, pero nuestra nueva rutina ya no tenía cabida para un padre que no supo paternar con empatía y respeto.

Durante un tiempo pensé que la estancia de mi padre en la cárcel había sido el milagro de la Juquilita, pero recordaba una frase de mi abuela: «Dios no cumple caprichos, ni endereza jorobados».
Reconozco que su tiempo en prisión nos brindó un respiro: mi madre pudo despegarse emocionalmente de él, y yo, por fin podía ver a la fiera enjaulada sin la posibilidad de lastimarme. Sin embargo, también he comprendido que el autocuidado es primordial: darme a mí misma el valor y el respeto que merezco; después de todo, era mi padre quien decía: “Si nadie me quiere, me quiero yo”.
Los milagros no ocurren como la versión romantizada: no hay flores ni luces divinas. A veces es sólo la decisión de aligerar la carga, soltar el resentimiento y el enojo contra la figura paterna de mi vida. Aceptarme, mirarme con amor y decir —como canta Rosalía—: “Yo soy muy mía”. Y con eso es suficiente.