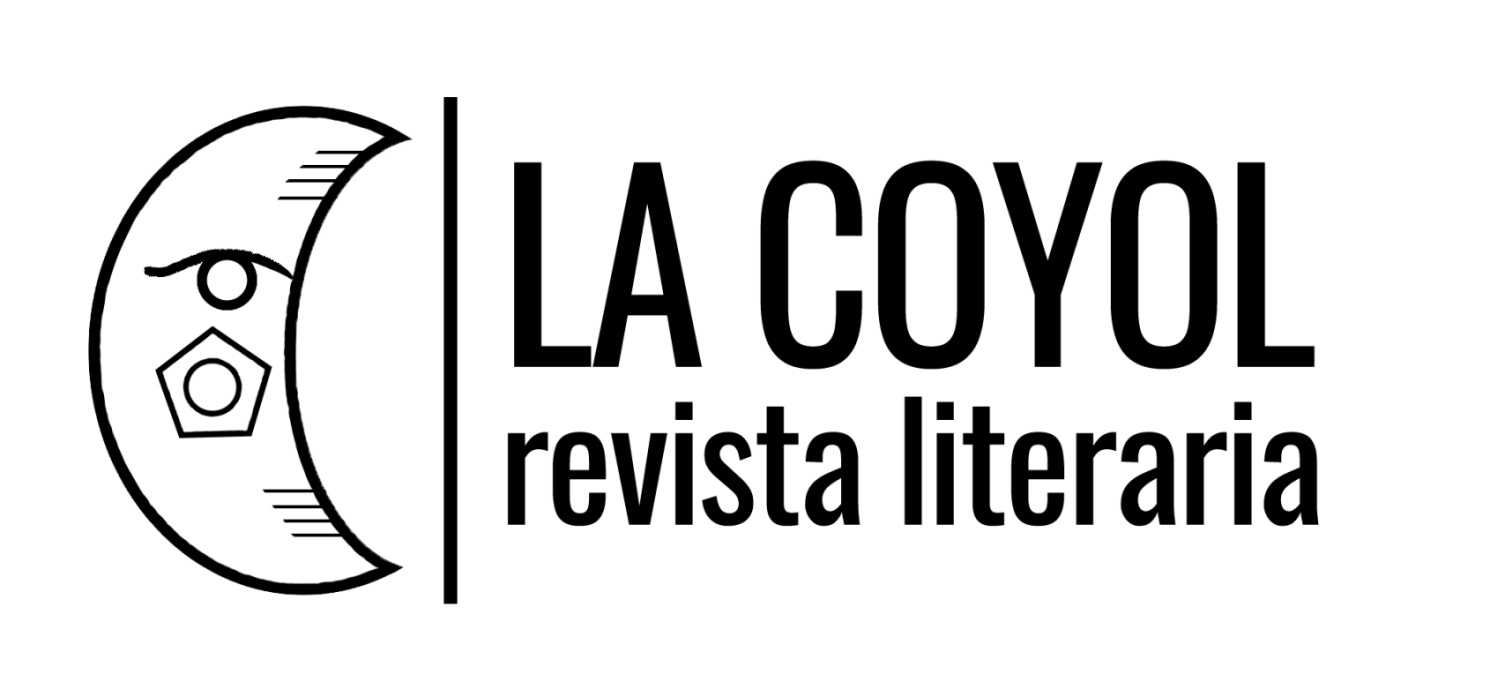Todos los usos de las palabras para todos me parece un buen lema, tiene un bello sonido democrático. No para que todos seamos artistas, sino para que ninguno sea esclavo.
Gianni rodari
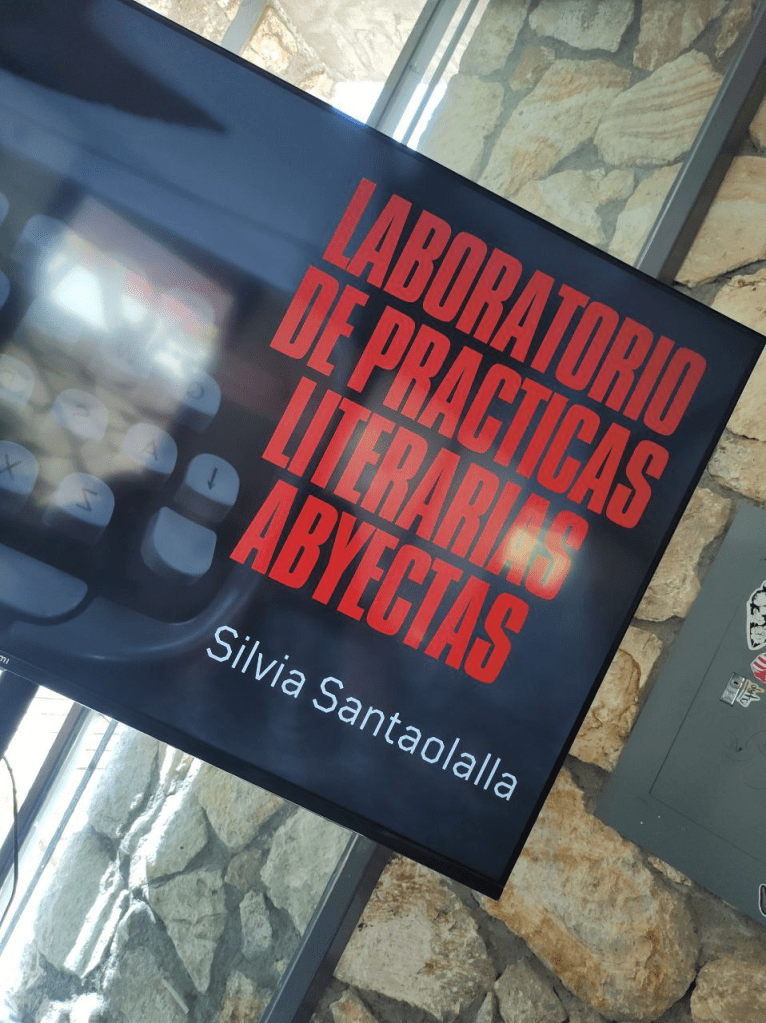
Por Silvia Santaolalla
Escribir es saltar al vacío. Es abrirse a los demás. Rebuscar en el interior y mostrar las entrañas. La escritura es siempre punto de no retorno, pues una vez que nos decidimos a usar la palabra, a domesticarla, a volverla nuestra, jamás volveremos a ser las mismas. Hace un par de años decidí comenzar a generar talleres que compartieran la pasión que le tengo a la palabra. Después de un largo proceso de aprendizaje, cambios, dudas y resultados interesantes nace el Laboratorio de prácticas literarias abyectas, y con él la invitación a quién quiera unirse a saltar al vacío conmigo. Cuando escribo esto, han pasado ya dos meses desde que estuve en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca durante el 1er Coloquio y Seminario en Pensamiento Artístico aplicado a la Pedagogía impartiendo una primera versión de este laboratorio. Este texto es sobre las cosas que me dejó esta experiencia y la gente que se atrevió a acompañarme en una exploración sobre lo no reflexivo que nos habita.
Les propongo un ejercicio de imaginación: diez pares de ojos mirándote atentamente, diez libretas frente a esos ojos, tres horas durante dos días para intentar llevar a diez personas a lo que a mí me ha costado cuatro años entender. Estas diez personas, diversas en sus contextos y personalidades, que iban en todas direcciones, edades diferentes, experiencias heterogéneas, ninguna igual a la anterior, compartían una sola expectativa: saber qué es un Laboratorio de prácticas literarias abyectas y cómo éste podría impactar en su proceso narrativo. Es difícil explicar tanto a esos diez pares de ojos, como en este texto, la manera en la que llegué a elaborar este laboratorio. Mi camino, tal como yo lo veo, tuvo dos etapas: la primera en la que desarrollé mi postura sobre el aprendizaje de la escritura como procesual, continuo y cambiante, pero sobre todo colectivo; la segunda dónde adopté lo abyecto como un acercamiento estilístico que confronta al sistema y por lo tanto me permite acceder a lugares que de otra manera parecieran innombrables. Este proceso que pareciera sencillo, me costó cuatro años poder comprenderlo, desarrollarlo y compartirlo con este grupo de personas que confiaron en mí para abrirse camino en la literatura.
El término laboratorio en lugar de taller tiene una postura política que responde a la necesidad de experimentación. En poder ver la obra no como un objeto terminado sino como un proceso cambiante que permite a quien escribe probar distintos acercamientos a la palabra. Aproximándose así a la narrativa de una manera flexible, que a través de los cambios nos muestra otras caras de las que podemos aprender. Este acercamiento partió de mi formación y experiencia como artista audiovisual. Al leer el libro Práctica del guión cinematográfico (1991) del guionista francés, y colaborador de Luis Buñuel, Jean Claude Carrier (1931-2021) confirmé que no existe un método para escribir. Si esto era así, entonces, ¿cómo se puede propiciar la escritura? ¿Cómo escribimos y cómo enseñamos a escribir? ¿Hay algo que se pueda definir como enseñar a escribir?
Cuando hablo de abyección lo hago desde la postura de la filósofa, teórica, psicoanalista y feminista francesa de origen búlgaro Julia Kristeva (1941) que en su libro Poderes de la perversión: ensayo sobre Louis-Ferdinand Céline (1980) propone a la abyección como una transgresión a la moral de la cultura oficial por medio de un diálogo con su contexto social. Para Kristeva, la confrontación con el orden político y social solo se puede conseguir a través de un lenguaje que se rebele y que ella encuentra en la abyección. Solo de esta manera podrían lograr un control de la narrativa que autoras como Mónica Ojeda, por poner un ejemplo, llaman “sodomizar la palabra”. Es así como a finales del año pasado nace el Laboratorio de prácticas literarias abyectas, pensado en su totalidad como un lugar dónde la exploración está encaminada a través de la abyección.
Volvamos a los diez pares de ojos sobre mí. ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da asco? ¿Qué odias? Son las preguntas con las que abro el laboratorio y con las cuales se presentaron entre todas las participantes[1]. Desde el comienzo todas estaban conscientes de que en conjunto confrontaríamos las estructuras del orden que muchas veces pasan desapercibidas y que frenan nuestra escritura. Uno de los primeros textos que se leen en esta versión del laboratorio es Los que se alejan de Omelas, (1973) de la escritora especulativa estadounidense Úrsula K. Le Guin (1928 – 2018). Quienes conozcan el cuento sabrán que Omelas es una ciudad utópica que se describe como un espacio libre sin gobierno, clero ni milicia. Dónde los habitantes viven en un confort que escapa a nuestra imaginación a cambio de regirse por una sola regla. Esta regla, que se devela hacia el final del cuento, consiste en que un niño o niña vive encerrado en un pequeño cuarto oscuro y húmedo, alimentándose solo de sobras que le son dadas de vez en cuando y recostándose sobre sus evacuaciones a cambio de que la utopía se sostenga para los demás. Después de la lectura de este cuento, una de las participantes expresó su temor a que esto se cumpliera en la realidad algún día. A lo que otra señaló que quizá ya vivíamos en esa realidad. Y es esta conversación la que me parece que puede resumir mi búsqueda literaria: esta es la realidad para muchas personas y solo la abyección puede revelar en la literatura esos estados innombrables en los que vivimos. Por eso me parece tan relevante que un espacio que explora los alcances de la palabra se abra a las discusiones que amenacen los sistemas que buscan homogenizarnos. Y que como afirma Kristeva, quienes escribimos construyamos contra y con lo abyecto. Sobre todo cuando nosotras somos esa abyección encarnada.
No entraré en especificidades que vulneren a los diez pares de ojos que me acompañaron durante dos días en el laboratorio. Sin embargo, puedo afirmar que todas encarnábamos diferentes abyecciones. Todos esos ojos, incluidos los míos, pertenecíamos a aquello que las sociedades rechazan. Si no fuera así, no habríamos coincidido en el mismo espacio. Si no fuera así no se habrían escrito textos como el siguiente:
Le ofrecí lo que preparé, pero justo en el último bocado se abalanzó sobre mí. Excitada dejé que me pegara, mientras obtenía lo que había estado esperando: su piel, sus manos. ¡Aborrecible! Fui asimilando cual caricia el dolor de los golpes en cada grado de intensidad. Se fue. Así que tomé mi lápiz labial y re hice mi dignidad.
Híbridos literarios que reflexionaban de esta manera:
Llegué tarde a la junta de producción. Me pidieron buscar extras para el video clip de Alejandro Sanz: No es lo mismo. Los españoles querían aprovechar lo barato de filmar en México. Querían negros que jugaran básquet y negras que supieran patinar o hacer patineta. Heidi, su novia agregó: ¡Estamos de moda!
O micro ficciones potentes como la siguiente:
Mi tolerancia y paciencia, son nulas hacia aquellos seres de rosas brillantes, que con su presencia aborregan la tersidad fría de mi existencia.
Como he escrito antes, creo firmemente en la relación que hay entre quien toma la palabra, la doblega, la hace suya y la desobediencia. Y es por eso por lo que agradezco que estas diez personas que conformaron el primer Laboratorio de prácticas literarias abyectas se atrevieran a desobedecer todo lo que habían aprendido sobre literatura y me dieran la oportunidad de explorar en conjunto aquello que vive secreto e inconfesable y que solo la literatura puede tocar. Estoy segura que seguiré replicando estos espacios de exploración y búsqueda pues como afirma el escritor, pedagogo y periodista italiano Gianni Rodari (1920-1980): “Todos los usos de las palabras para todos me parece un buen lema, tiene un bello sonido democrático. No para que todos seamos artistas, sino para que ninguno sea esclavo” (7).
[1] En el caso de este laboratorio, existió la participación de dos hombres, sin embargo, se acordó en conjunto que se mantendría el femenino como genérico del grupo.

Silvia Santaolalla, habladora, malcriada y rebelde. Escritora y artista visual. La primera de las dos ñañas siamesas. Su trabajo aborda temas como: el género, la sexualidad y el cuerpo. Ha sido publicada en las revistas: Marabunta (2018), Gata que ladra (2019), Punto de Partida UNAM (2022, 2023), Página Salmón (2022), Especulativas (2022).